San Pedro San Marcos
San Pedro Sacatepéquez (San Marcos)
San Pedro Sacatepéquez es un municipio del departamento de San Marcos, en la República de Guatemala.


Ubicación
Limita al norte con los municipios de San Lorenzo y San Antonio Sacatepéquez, al sur con San Cristóbal Cucho, La Reforma y Nuevo Progreso, al este con San Antonio Sacatepéquez, Palestina de Los Altos ySan Juan Ostuncalco, estos dos últimos, municipios del departamento deQuetzaltenango y al oeste con los municipios de San Marcos y El Tumbador. Está a 249 kilómetros de la ciudad capital y a 48 kilómetros de la cabecera departamental de Quetzaltenango, distando también solo 1 kilómetro de la cabecera departamental de San Marcos.

Aspectos Generales
· Categoría del Municipio: Ciudad
· Extensión Territorial: 253 Kms2
· Altura: 2,330 m Sobre el nivel del mar
· Límites: El municipio limita al Oeste con San Marcos y Esquipulas Palo Gordo, al Norte con San Lorenzo, al este con San Antonio Sac, Palestina de los Altos y San Juan Ostuncalco, y al sur con San Cristóbal Cucho, Nuevo Progreso y El Tumbador.
· Distancia a Cabecera Departamental: 2 Km.
· Distancia a Ciudad Capital: 250 Km.
· Ubicación Geográfica Latitud: 14o57’55”
· Ubicación Geográfica Longitud: 91o46’36”
· Lengua Predominante: Español
· Feria Titular: Se celebra en conmemoración de los apóstoles San Pedro y San Pablo, la última semana del mes de Junio, siendo el día principal el 29.
· Distribución Político Administrativa: dicho municipio se conforma de 1 ciudad, 17 aldeas, 83 caseríos, para hacer un total de 101 lugares poblados

Aspectos Físico Naturales
· Fisiografía: Este municipio se encuentra en la Sierra Madre
· Zona de Vida: Es un área de bosques muy húmedos montañosos, bajo subtropical, en el que predominan suelos francos a franco arcillosos con perfiles arables hasta 0.80 m con madera y drenaje interno, suelos profundos color negro a gris, pendientes entre 12- 32%, 32 a 45%, una precipitación pluvial con un promedio de 2,730 mm anuales, biotemperatura de 12.5 a 18.60 C, relieve accidentado en su mayor parte.
· Accidentes Geográficos: Cuenta con 8 montañas y 13 cerros,
· Accidentes Hidrográficos: Lo cruzan 25 ríos, 36 riachuelos y 7 quebradas.

Potenciales de Uso y Explotación
· Producción Agrícola: Maíz, trigo, papa, fríjol, haba, alfalfa, cebada, además apta para la siembra de brócoli, lechuga, coliflor, frutales. En cuanto a especies forestales existen buenas condiciones para su establecimiento. La situación de los suelos y los bosques en este municipio debe de cuidarse. Actualmente existen 8 viveros forestales administrados por grupos comunales en 5 aldeas del municipio siendo estas: Mávil, Piedra Grande, Sacuchum, San Andrés Chápil (2), Santa Teresa (3).
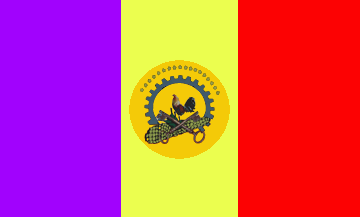
· Potencial Pecuario: La producción se da en su mayoría en lo referente a aves de corral, ganado vacuno, ganado porcino, ganado caprino, ganado caballar y conejos.
· Áreas de Protección y Conservación: La Municipalidad posee un astillero en el cual se encuentran las fuentes de agua que surten a la población por lo cual debe de someterse a una protección especial.
· Producción Artesanal: Una de las principales industrias a la que se dedican los habitantes del municipio es la tejeduría, en la que hacen verdaderas creaciones en corte, encajuelados muy especialmente de güipiles. Los Suéteres de lana, tejidos de algodón, cestería, muebles de madera, instrumentos musicales, máscaras, joyería, productos de cuero, teja, ladrillo y ladrillo de barro, juegos pirotécnicos. Son famosos también los panes conocidos como Shecas hechas de harina de trigo, afrecho y otros ingredientes.
División Administrativa
1. Cantel
2. Champollap
3. Chim
4. Corral Grande
5. El Cedro
6. El Tablero
7. La Grandeza
8. Mávil
9. Piedra Grande
10. Provincia Chiquita
11. Sacuchum
12. San Andrés Chápil
13. San Francisco Soche
14. San Isidro Chamac
15. San José Cáben
16. San Pedro Petz
17. Santa Teresa

Cultura
Tradiciones y Costumbres
Moreria
Esta costumbre, de representar en forma de danza los pasajes históricos y religiosos, esta arraigada en América latina. En nuestro San Pedro se puede asegurar que llegó con los mismo conquistadores para entretener a los nativos con motivo de la celebración del Patrón. Se tiene noticias que el primero que llevo una moreria al pueblo fue una familia apellidada Chic, de Totonicapán. En el año 1925 tuvo otra moreria, en pequeña escala, don Paulino Velásquez, pero desde el año 1948, a la fecha, existe una muy bien montada, propiedad de doña Gregoria Clementina Orozco de Navarro. Más ella fabrica los trajes y las mascaras de cedro.
Personajes que componen el “Baile de la Conquista de Guatemala”[
En el centro: Indios: Rey Quiche, dos príncipes y dos princesas o malinches. Primera fila: Tecún Umán, Huitzitzil Zunun, Chávez, Tepe, Saquinuj, Ixcot y Ajis o Ajtiz. Este último es el brujo, chistoso, bufón o juglar. Segunda Fila: Pedro de Alvarado, Francisco Carrillo, Juan de León y Cardona, Pedro de Portocarrero, Francisco Calderón, Lorenzo Moreno y Orijo, Quirijal o Quirijol, el chistoso. En el “Baile de la Conquista” la música es triste chirimía y tambor se escuchan diferentes sones, uno para cada personaje y circunstancias: Rey Quiche, Huitzitzil Zunun. El Ajis, ixcot, Chávez, Tepe. La muerte de Tecún. El llanto de brujo. El entierro de Tecún y la conquista, simboliza el triunfo fe de los conquistadores frente a los quiches,. Se inicia con la visita de los embajadores españoles. Francisco Carrillo y Juan de León y Cardona al palacio del Rey Quiche. Después sale Tecún Umán como jefe de los ejércitos, muere a manos de Pedro de Alvarado, lo entierran y finalmente el pueblo quiche se convierte al cristianismo. Los indios usan un vestido a lo rey, del Siglo XVI. Tanto los pantalones cortos, los chaquelines como las capas, son hechos de pana en pedazos, de varios colores armonizados y unidos con listones brillantes, que además, son adornados con espejos, canutillos, lenjetuelas e imitación de perlas, zapatos negros y medias de color rosado. En la cabeza portan coronas y en las manos una rueda de hojalata. Tecún usa pendón. Las mascaras de todos son morenas, con pelo negro. Usan cabelleras o pelucas de pitas de maguey, pintadas de negro.
El vestido de los españoles es pantalón rojo, con cintas negras (dos), a los lados. Saco corriente azul o verde, correaje y espada. Mascaras rosadas con el pelo rubio, así como cabelleras del mismo color. En la cabeza usan mariposas a los llamados sombreros de tres picos. Bailan 4 horas para ejecutar la historia.
Personajes que compone el “Baile de los Partideños o mejicanos”
Primera Fila: Amo Pió, negrito, Agadón, don Marcelino, don Canuto, don Porfirio, don Lorenzo, pastorcito don Fermín Toros: Casco de Oro, Frente Lucero, Monte alegre, Campeador, Linda Tarde y Reservante. Segunda Fila: Mayordomo Primero, Juan Zagal, don Gregorio, don Fernando, don Tomas, don Sebastián, pastocr4cito don Herculano. Toros: flor de Campo, chino, Bramante, Chomeco, chiliano, flor de Zacaton y Morilian. El vestido de los hombre es el típico “charro jalisciense”, con adornos de plata, tanto en los pantalones como en las chumpas (chamarras), sin faltar en la espalda la famosa “águila mejicana” y el charro. Las mascaras son adecuadas, sin distinguir color, así como las pelucas. Los toros son jóvenes que usan una mascara del cuadrúpedo, adaptada a la cara humana, en cada cuerno una campanita, camisa blanca y saco negro. Pantalones blancos polainas con cascabeles. Tanto las polainas como los zapatos son negros. En la espalda, sujeto al pecho con las manos, que da lugar a elevarla hasta que parte de ella caiga sobre la cabeza, recibiéndola de inmediato con las mismas manos, lo que significa elegancia entre los admiradores. A veces las forran con pañolones a cuadros, lo que engalana más la presentación. La historia es de vaqueros que tratan de domar a los toros, en eso el Casco de oro mata de una cornada al Amo Pio. Entonces, hay una reacción de resto en perseguir a dicho toro. Este huye, cansado de correr, lo lanzan y lo matan. Cada hombre tiene su parlamento, usan y suenan chinchines (jícaras o sonajas), y bailan al compás de las piezas que toca la marimba para ejecutar la danza completa, necesitan 33 sones y tardan 4 horas para celebrarla.
El baile del torito
Lo compone los mismo personajes de que hablamos en los partideños. La deferencia consiste en que los toros usan capas de carpeta u otro material frágil. Para el desarrollo de esta historia es necesario que la marimba ejecute 17 piezas. Los tinecos, es una representación de los nativos de zunil y San Martín Sacatepéquez 8antes San Martín Chile Verde); a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, en busca del documento. Es de origen sampedrano o shecano. Los vestidos son los mismos usados por los aborígenes de cada lugar. Bailan con marimba. Existe una versión que desde la primera representación de esta danza, se ausentaron los de Zunil y San Martín jamás volvieron a San Pedro. Tineco viene de Martinico.
El Baile de las Flores
Esta danza es diferente a las que hemos mencionado con anterioridad, debido a que en ella intervienen niños y niñas. El traje que usa cada uno es confeccionada en casa con las características de la flor de que se trata. En la cabeza usan cabellera los niños y las niñas se arreglan el cabello, adornándosela con flores hojas. El torso y las manos verdes, los cuales forman el cáliz. De la cintura para abajo principal la corola, siendo tan largos los pétalos como lo requiere el representante, hasta llegarle a la orilla de la rodilla. A estos últimos le colocan alambres o los en para que se doblen hacia fuera y adquieran la forma de la flor. Usan medias amarillas y zapatos negros. Hace muchísimos años estuvo en boga este baile. De repente lo dejaron de presentar, pasando ala historia. En el año 1938, doña Flavia Velásquez de Velásquez se acordó de esta representación y principio a su hijo Eduardo Noe. Cavilo presentándole la idea al profesor, así como los nombres de las flores que intervenían en aquel entonces y que formarían el nuevo jardín. El profesor Eduardo no tuvo más que arreglar lo hecho por su madre, rimando y midiendo lo escrito. A los pocos días estaba el libreto listo. Se convocó a los vecinos y accedieron a prestar a sus hijos. Fue así como se reestrenó este baile en ocasión de celebrarse una festividad mas del cantón San Sebastián, el 20 de enero de 1939. El argumento consiste en que el hortelano siembre unas matas, las cuida diariamente. A su tiempo, aparecen las flores y cuando considera que están en su punto, las corta y se las ofrece al Santo del lugar, en donde se efectúa la presentación. Es una lucha entre este jardinero y el gorrión (colibrí) constante, para que uno no pique y el otro protege a las flores. El hortelano es un jardinero corriente, en cambio, el gorrión tiene un disfraz de colibrí, con un dispositivo para que pueda mover las alas. Esta historia tarda dos horas entra bailes, ofrecimientitos y traslados. Los acompaña una marimba sencilla, con diez piezas. Una por cada etapa. Si van por las calles, también bailan caminado.
El Convite
(Acción de convidar). También se le llama “Los gracejos”. Esta reunión se acostumbra a celebrarse el primer domingo de cada mes de diciembre por la tarde, en ocasión de la procesión de la Virgen de Nuestra Señora de concepción. Van a la cabeza de la misma, haciendo el mismo recorrido. El disfraz es variado, desde un mexicano, un toro, un señor bien, hasta el más zarrapastroso. Todos usan máscaras de madera, aunque ahora ya las usan de plástico. Algunos se visten de mujeres y caminan del brazo por parejas.
Barrilletes
También en San Pedro se acostumbra que al acercarse el otoño y sus últimos días del mes de octubre, como en los primeros de noviembre. volar barriletes. Llamados en otros lugares papalotes o papelotes. Algunos vuelan palomas, aviones y faroles hechos con papel de china. Pero hablando de barriletes, los de acá, tienen una peculiaridad única. La forma es hexagonal, con tres varas de largo de una vara cada una, y lo sensacional es que en la parte superior, se le coloca un arco y zumba. Que es la diferencia. El arco no es cilíndrico corno lo son las varas. Es más ancho que grueso y mide de largo una vara y media, a veces menos, a veces mas, según el gusto del dueño. La zumba puede ser de pergamino, hule o celo ceda, más corta que el simplemente arco para que se quede en curva este, de tal manera que al estar en el aire produzca un agradable sonido grueso o débil, grave o agudo como que si estuviera en el aire un gato. Otra distinción es que se le pone cola mediana, tanto para que colee como para que se sostenga y al dar vueltas en el aire, zumbe mejor. Y el arte al estarlo volando es no dejarlo caer. Esto quiere decir que el que tiene el barrilete en la mano, no se mantiene quieto, sino que va de un lado a otro, sin despegar la vista de su juguete. La pita que se usa para elevarlo es la que sacan del maguey, se emplea comúnmente para fabricar morrales, arcanas y lazos. Los barriletes son de papel de china, con figuras originales, así corno matices que llaman la atención. tanto en tierra como en el aire. No se le ponen flecos.
Advenimiento
El embarazo en la región siempre fue muy respetado. Se cuidó a la enferma como tal. Se le proveyó de objetos de metal contra los eclipses, para que el futuro bebé no naciera con labios leporinos. Se les proveía de todos los gustos que necesitaba respecto a ala comida para que no abortara o el bebe naciera con la boca abierta, por no satisfacer “el antojo”. Al nacer el bebe, la comadrona lo recibía, luego del baño correspondiente, era envuelto en pañales, amarrado con fajuelas y gorro en la cabeza. La misma señora cauterizaba el ombligo con un objeto candente. También se le movía la cabeza para saber si no había nacido deforme. Unos trapos se le cruzaban con el objeto de detenerle la cabeza y no fuera, con el tiempo, “petacón”. No se sentaba prontos el niño sino hasta los seis meses, para que no se le cayera la mollera y se volviera “cacheton”. También recibía sahumerios para protegerlo, y en la muñeca un collarcito de corales separados por cortados de plata y una cruz como terminal. En otro lado se le ponía una bolsita con 9 pepitas de pimienta, ruda, patas de pin, pin; para preservarlo del mal de ojo.
Los padres antes del año, le hablaban a una pareja para que llevaran al hijo del bautizo. Se fijaba la fecha y el nombre. Luego la madrina a sacar la boleta y a esperar turno. Una vez bautizado el futuro ciudadano, lo conducía a la casa y frente al altar decía. “Entrego este niño cristiana por el sacramento de dios y ha salido del estado animal”. Un poco antes de la ceremonia y como anticipo al agradecimiento se enviaba a los padrinos, con dos mujeres y como anticipo al agradecimiento se enviaba a los padrinos, con dos mujeres de confianza, cuatro toros, una gallina, cocida al arroz, chocolate en tablillas, cigarros, aguardiente. Todo metido dentro de una canasto y envuelto en un mantel, y como adorno un ramillete de claveles y flores de retama. A todo esto se le llamaba el repuesto. En el primer aniversario acostumbraban hacer fiesta. Con marimba si se podía. El padrino en casa del ahijado tomaba las tijeras, puesto el niño boca abajo le cortaban un mechoncito de cabello y lo colocaba dentro del plato en donde estaban ya las copas llenas de licor. Luego, brindaban por el bien de los compadres y del ahijado. La madrina, al principiar los sones, bailaba el primero con su hijo de pila.
El Matrimonio
El hombre tiene ya edad. Ve a las muchachas y escoge una y la sigue hasta donde vive. Con miedo y respeto cuenta a sus padres lo ocurrido. Estos averiguan la procedencia y si esta a su nivel y condiciones invitan a vecinos. La comitiva encabezada por el padre y varios hombre allegados llegan a la casa elegida. Pasan sentados en la sala, acompañados del padre de la muchacha, exponen el objeto de su visita. El padre, sorprendido, se encuentra acorralado. Sale y consulta con la esposa. Ella le aconseja y regresa. Su contestación es la consulta respectiva con la hija. Los visitantes llegan preparados con aguardiente, cigarros, panes y chocolate, que dejan en la casa contigua. Al notar que el padre se pone nervioso y en la mirada denota, en parte, consentimiento, a una señal sale uno de los y regresa con el canasto presente), entonces, es cuando se sirven unas copas, como agradecimiento a la bien recibida de la comitiva, y una esperanza baga de que sea admitida la solicitud del matrimonio del hijo del principal visitante con la hija del visitado. Una vez haya transcurrido cierto tiempo, la muchacha entra con jícaras de atole que obsequia a cada visitante. Esto da a entender que esta joven ha sido mandada por la madre para que conozca a su futuro. Beben el contenido y después colocan las jícaras vacías en un rincón. L luego, se despiden para volver en la primera oportunidad. Esta primera visita se llama, en San Pedro “abierta de la puerta”. Mientras los visitantes se alejan, comienza un problema para los padres de la novia. Si al preguntarle de lo que ha oído y visto, y si esta de acuerdo, se terminó el sufrimiento. Pero si a pesar del mutismo de la muchacha los padres les atrae el futuro yerno, se por pobre y trabajador o por rico y bien templado y a ella no, principian las conversaciones sobre la conveniencia. Ruegan a la hija a que acepte. A los ocho días los mismos de la primera entrevista regresan. A lo que los padres ni afirman ni niegan, solamente dan esperanzas. Se van y regresan nuevamente a los ocho días subsiguientes, al cambiar impresiones sobre el mismo tema ven ya más clara la situación. Existen arreglos formales. Cuentan los padres que han consultado y contado a los familiares y principalmente a los padrinos de bautizo. Ala cuarta visita los padres los reciben con entera confianza y es cuando la señorita vuelve a atenderlos con su misión y con una satisfacción que no demuestra. Ya para esta fecha los padres de la mucha fijan el sábado para recibir la respuesta.
Al llegar ese sábado deseado, no para los padres sino para el pretendiente, los familiares lejanos y cercanos acompañan al solicitante en unión de sus padres. La comitiva es grande. Levan consigo varios canastos de pan en otras grandes, café en jarros. Este café ha sido coció con canela para que le de un sabe a fiesta. Cigarros y una o dos botellas de trago.
Entran con el mayor respeto. Los hombre se quedan en la sala y las mujeres a la cocina. El visitado se prepara, colocando en un lugar preferido de la sala, una mesa calculada para los que él se imagina que han de llegar. El mantel invita por su nitidez vuelven las mujeres visitantes y mientras los hombre observan, ellas distribuyen, en platos y vasos, los panes y el café. Don fulano tenga la bondad de pasar a la mesa en compañía de sus convidados. Dicen el padre del muchacho. Hay un movimiento al colocarse en lugares preferentes lo abuelos y padre de la pretendida. Después se acomodan los familiares del visitante. Las mujeres se han preparado, también, con petates puestos en lugares cercanos a la mesa del hombre, pero sin estorbar. Allí es donde ellas se hincan y comparten la invitación. Principia el repartimiento. Pasa mitades de tortas y café.
Señores sírvanse apreciar nuestro cariño a la salud del futuro casamiento de nuestros hijos. Reitera el jefe de los visitantes.
Gracias contestan. No todos comen. Unos prefieren solo café. Por lo regular, cada hombre llega acompañado de su esposa. Esto facilita para que lo que no es tomado sea entregado a cada persona para que se lo lleve a su casa. Antes del pan y café, se sirven los correspondientes traguitos que al hacer el efecto. Ponen un toque de gracia a la reunión. Esta ceremonia se le llama “la sabida”.
Es otra ceremonia similar a la anterior. Su diferencia es que han ido en forma a solicitar la mano de la novia los padrinos de bautizo y confirmación. Y como ya se sabía, es un requisito a llenar. Aceptado el muchacho comienza a hacer méritos. Se queda en casa el futuro yerno. Barre, parte la leña y al llegar la hora de cenar, lo llaman, La futura se encarga de servirle la comida. Consistente en chirmol de chiltepe, carne asada, dentro de una escudilla de barro. Además, un plato de tamalitos recién salidos de la olla frescos (le llaman entre ellos), y una jícara conteniendo atole. Sobre una mesa pequeña se sienta el joven. Suda y se limpia constantemente la cara. A su lado tiene una piedra alta (ocotero) en donde se coloca el ocote (resma del pino), que encendido en un extremo llega a iluminar un cuarto más o menos pequeño. Son especie de leños delgados que se encienden uno tras otro. Para evitar la oscuridad. El muchacho tiene dos trabajos, comer y cuidar la luz. La familia reunida, cena. Los hombres en una mesa y las mujeres al rededor del pollo (fogón), que se acostumbraba colocarlo en el suelo. La pretendida. sumisa, para nada levanta la cabeza, demostrando docilidad.
Ya de hoy en adelante, el patojo tiene derecho de visitar la casa. Los domingos. Su obligación. Desde temprana hora se asoma. Si puede lleva cargas de leña y si no, se encarga de partir la misma que está en trozos gruesos, hasta dejarla en leños delgados que faciliten cocer la comida. A veces se da un plazo de seis meses para efectuar el matrimonio. Entonces la dama se considera intocable o comprometida. Su vida desde ese momento es de aprender lo concerniente a coser, tejer y en gran parte en prepararse para ser una ama de casa respetuosa, obediente y capaz. El novio o sus papás principian con “el repuesto”. Es un regalo esporádico, principalmente por Semana Santa, día de San pedro Apóstol, etc. Consiste en gallinas preparadas, panes, chocolate en tablillas, cigarros. A esta costumbre se le llama “la pedida”.
Días antes de la boda se presentan los novios a la alcaldía municipal. Luego, a la iglesia. Para solicitar el turno del matrimonio. “Es la presentación”.
Desde tres días antes comienzan las actividades en casa del novio. Es un acontecimiento digno de respetar, pues se matan un novillo, un cerdo y un carnero. Se amasa 5 quintales de harina, a manera de invitación se envía con tiempo panes, chocolotes, por medio de una persona, a cada casa, con su lista, calle por calle. Los invitados están obligados a asistir a la boda. En caso alguien no pudiere se le envía su almuerzo de ese día.
El jueves se casan por lo civil, el viernes comulgan y sábado por la mañana se verifica la ceremonia religiosa. La novia con corte encajuelado (de lujo), güipil imponente, chachal (collar) de oro o plata, según, listón en la cabeza, güipil de misa. El novio, traje de jerga, azul, camisa blanca, una banda o ceñidor roja (cincho) y caites (sandalias) nuevos. Efectuada la ceremonia sale el cortejo, encabezado por los novios. Les siguen los padres de una y del otro. Luego, los padrinos y por último los invitados. Al entrar les rocían con pétalos de rosas las cabezas. Dirigiéndose junto al altar en donde permanecerán sentados. Al mismo tiempo se oyen, en los cielos, las bombas voladoras. Ellos presencian la fiesta.
Vienen, después, las copas de aguardiente para todos, en cuenta a las de la cocina, que se encargan de la comida. A las once principian con el almuerzo, el que dura dos o tres horas. Es carne compuesta en varias formas, según el gusto de la cocinera contratada.
A continuación, principia el baile. La marimba suena y los ejecutantes se dan gusto en tocar son tras son. Bailan los novios, los padrinos y después los invitados. La cena consiste en caldillo, carne de carnero, tamalitos y atole. Después, viene la bendición. Los novios se hincan frente al altar, pasan los papás, padrinos, tíos, abuelos y amigos a desearles felicidades, haciéndoles en la frente la señal de la santa cruz. Este es el momento llamado “arrancada de la azucena”. En otras palabras, arrancar una doncella del poder de sus padres y llevársela a otro lugar para iniciar un nuevo hogar.
A las cuatro de la tarde es cuando se efectúa esa bendición y en seguida la “despedida”. Como la fiesta se ha efectuado en casa del novio, principia la marimba a tocar la pieza de “las golondrinas”, por cierto, canción mexicana. Entonces, principian los lamentos, llantos y deseos porque sean felices. Los acompañantes de los padres de la novia son los que se van, quedándose esa muchachita, sola, en su nueva casa. Olvidaba decir que, en estos momentos de contristación llega el ropero y canastos. El primero, con la ropa de la recién casada y los segundos con regalos que amistades le hayan mandado a su casa. Se le llama a esta ceremonia “ya se quedó la nuera”. Una sola bomba voladora lo anuncia. Terminada la fiesta, sale la marimba y la esposa se pone al frente de la cocina, asesorada por la suegra.
El Pregón
Según el diccionario de la lengua: promulgación de una cosa, en voz alta, para que todos lo sepan. Principió a usarse en tiempos de la colonia. Salía un tambor encabezando el grupo o desfile, se paraba en cada esquina y el lector hacía saber a los asistentes y vecinos en general las nuevas disposiciones del rey. Haciendo ver las consecuencias si no se cumplían sus ordenes. Más tarde, se transformó en “bandos”.
Ida la dominación española se formó este desfile con la intención de agradecer al Creador el producto nacido de la tierra y dado a los habitantes de San Pedro Sacatepéquez, mediante un recorrido anual.
Antes de describir, nos adelantamos a lo que podemos llamar “el principio”. Levantada la cosecha, se pela el maíz. La tusa o doblador se usa para la comida de las vacas o caballos. El maíz en mazorca se riega en los patios, con el objeto de que éste se seque bien. Es de hacer notar que en San Pedro y en tierra tría se da el maíz llamado criollo. Un grano gordo, fácil de cocer y para masticar es muy suave. Al contrario del que llega de la costa, el cual es delgado, costoso de cocer y por la acción del frío se pone duro. Una vez que se crea seco el maíz. los de casa con sus invitados toman una mazorca que se ha dejado para esta ceremonia. La pelan por la mitad, la pasan uno a uno para que la besen. Luego, la colocan en el centro, acompañada de otras mazorcas peladas pero que aún no les han desprendido la tusa, las que ser para sembrar o simplemente de semilla para el año entrante. Al mismo tiempo, rezan padres nuestros y aves marías, hincados sobre un petate. Concluida la ceremonia, la dueña de la casa sirve el “batido”. Esta bebida ha sido compuesta de pataxte molido y cocido. Lo lleva en jícaras, acompañadas de pan.
La siembra del maíz la hacen en los primeros días del mes de marzo. Allá van los contratados o dueños con azadones. Poco después de haber hecho el barbecho. Se colocan en Ha. Cada uno con un morral amarrado en la cintura, repleto de maíces. Un azadonazo y cinco granos al hoyo. Un paso adelante y otro azadonazo y otros cinco granos tapados con tierra. A la hora del almuerzo llegan las mujeres con grandes canastones. Les sirven en escudillas y tamalitos frescos envueltos en hojas de tusa.
A los quince días la milpa ya se ve. Entonces se revisa y si en algunos grupos no han salido las cinco matitas, se echan los que faltan para completar. A este trabajo se e llama “resiembra”.
Quince días después, las matitas estarán un poco más grandes. Se les rodea a cada grupo del abono correspondiente que se tiene almacenado con anterioridad en el terreno. A esta operación se le llama “matear”.
Un poco después, cuando la milpa mide dos pies de alto, con el azadón se les rodea de tierra y a la ve:, se reúne más tierra intermedia, procurando unir dos filas con el poco de tierra que se coloca en medio.
Las milpas siguen creciendo y a la vez las hojas. Cuando se ven las hojas anchas y de dos pies de largo, se cortan. A esta fase se le llama “el corte de las primeras hojas”. Es una satisfacción ver de esa altura el producto dado por la Naturaleza. Y como agradecimiento se llevan a casa. Se colocan sobre el altar de los santos, se les reza, se les quema incienso y candelas y se agradece a Dios el regalo dado. Después se llevan a la cocina y con ellas se hacen chuchitos. Al tomar el primer chuchito se deshoja, entonces, se besa haciendo la señal de la Santa Cruz. A continuación se principia a comer. Si se quiere se regala chuchitos a os vecinos para que se ahonde más el agradecimiento. Las hojas cocidas pasan a llamarse colvenes, que servirán para alimentar a carneros, vacas o caballos. Viene otra limpia poco después, o sea, quitar el monte que puede robarle nutrición a las milpas. Después, el jul (calzar las milpas cuando tienen 3 metros de alto).
Nos encontramos a 25 de julio, Día de Santiago Apóstol. Las milpas ya principian a enseñar el fruto. Es integrada la comitiva por el alcalde segundo y los regidores y auxiliares. Van en busca de las cruces que también se llamó “primera visita de las cruces”. La primera estaba colocada en la actual Calle de la Independencia, se llamaba “Cruz Grande”, luego, otra en la misma calle que se llamó”Cruz Chiquita”, luego, pasaban a la de San Sebastián, abajo hacia la Cruz de Piedra, luego a la Cruz Verde, a otra en el costado derecho del cementerio de San Juan de Dios, para pasar atrás del Mosquito, la llamada de los Santos Padres que limitaba con San Marcos, otra en Tonalá y la última en Champollap.
No se hacía el recorrido en un día. Este recorrido casi coronaba a todo el pueblo, por eso lo hacían en varios días. Los vecinos o auxiliares en donde llegaría la visita, con anticipación adornaban sus cruces con flores, milpas con elotes y alfombras de pino. Esperaban a los de la comitiva con aguardiente. En el momento dado principiaban con regar una copita a las milpas y después, le daban licor a todos los invitados. Siempre se celebraba este rito para agradecer a Dios el producto de la siembra.
El 8 de septiembre, día de la natividad de nuestra Señora Virgen, de madrugada, los auxiliares colocaban en el perímetro del hoy parque “Alejandro Orozco’, matas de milpa a una distancia de ocho metros, todas adornadas de flores y por supuesto, con uno o dos elotes descubiertos con cara al frente. El altar de la virgen en la iglesia parroquial, también era adornado en la misma forma y en varias ocasiones, más elegante.
A la misa asistían el alcalde segundo, auxiliares y los cuatro parlamentaros. Estos, con varas largas que en un extremo teñían una cruz roja, adornada con azucenas, claveles y geranios, atada todas con un listón de vistosos colores. Hacía frío y para evitarlo se colocaban un poncho de lana a cuadros de color azul y rojo.
Al terminar la misa, principiaba realmente el pregón. El parlamento lo repetían a cada dos cuadras. Iban rodeados de gente, tambores, pitos y marimba. Los parlamentaros decían:
Y allí, donde antes se hincaron nuestros primeros padres a venerar a la Santísima Madre, también allí nos hincaremos nosotros a tomarla y besarla, tal vez una hora o media hora, porque para la madre es el parlamento, por que con su sustento nos saca de la tierra y de la arena. Así, también, lo haremos el otro año, en alguna otra casa de honrada persona y así oirán todos los que hoy están aglomerados, lo que dicen siempre los tres divinos nombres de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. La primera presentación la hacían en la esquina opuesta de la iglesia de Santa Maria en el cantón del Centro. Hacía un cuadro pasando por la Cruz Blanca, a la que antes fue reposadera, San Sebastián y terminaba en la pila del Mono, frente a una piedra que ya no existe y que le llamaron “el encanto”.
Por la noche hacían el mismo recorrido, acompañantes y música, hasta llegar al 4 de octubre, Día de San Francisco de Asís. Cada noche era recibido el pregón en diferentes casas. Ahora bien, como se trataba de festejar este acontecimiento, forzosamente había marimba en cada residencia.
Con anticipación buscaban una mazorca doble que llamaban “Paach’. La vestían de corte y güipil, con cabellos de pelo de maíz. La sentaban en un risco (dispositivo de madera: una tabla con varios agujeros, de los cuales salen pines de madera en donde se amarran flores, y en cuenta la “Paach”.
En el momento de entrar a la sala de la casa, los padrinos tomaban a la paach, es decir, la sacaban del risco; pasaba de persona a persona de los que estaban sentados (sólo hombres) y las que estaban hincadas sobre petates, a que besaran la mazorca. La marimba, en cuanto comenzaba esta reverencia, principiaba a tocar el son llamado del mismo nombre, el cual no cesaría de sonar hasta que se terminara la misión. A veces tardaban en bailar a la paach 5 horas. A continuación principia el baile. El padrino tomaba la mazorca, se dirigía al altar, se hincaba, hacía la cruz-con la misma paach, una vez rezado se paraban y con la mazorca en la mano bailaba y bailaba hasta que se cansaba. No había tiempo calculado para sostenerse bailando. Si el portador lo deseaba cambiar, bailando se dirigía a quien quisiera. Le ponía la mazorca frente a la cara con gran reverencia. Este se dirigía frente al altar a esperar al poseedor y cuando llegaba se hincaban, de inmediato se hacía el cambio. De nuevo a bailar solo. Hasta que pasaran todos los invitados.
Desde esta fecha, como que Dios bendecía. Pronto madurarían las mazorcas, vendría “la doblada”, y después la tapisca.
Otra costumbre que ha venido en decadencia es “las sentadas” (acabo de novenas) del Niño Dios.
Lo sentaban de allí su nombre, en un risco, como se dijo, y la abuela era la encargada de conducirlo a casa de los propietarios. Podía ser pequeña o grande la procesión. Se acostumbraba verificar estas reuniones de día. De las 8 a las 18 horas. Si era volunta del dueño de la casa, podía bailarse la paach (pacha, dicen algunos). Según los invitados así tardaría el baile, con la misma ceremonia desmerita y si no, se bailarían sones y sones todo el día. La mayoría de naturales prefirió a los conejos una marimba que se identifico por darle vida a San Pedro, por medio de los sones que fueron hechos por ellos y tocados con un sentimiento que solo un verdadero shecano lo siente, lo huele y lo canta. Descansaban a al hora del almuerzo (11 horas) y la cena (17 horas) mientras servían.
Inauguración de una Vivienda
Después de terminada la casa (de adobe y teja de barro), se nombraban padrinos para la inauguración de la vivienda. Los dueños de la casa colocaban una cruz de madera o metal en la sala principal, adornándola con flores sobre una mesa con mantel blanco o floreado a amanera de altar. De antemano se le había ido a hablar al cura para la bendición. Sabiéndose el antemano se le había ido a hablar al cura para la bendición. Sabiendo el día y la hora, los padrinos y dueños esperaban al religioso, este llegaba acompañado de un sacristán y rezaban todos para el bien de los futuros habitantes. Terminada la ceremonia el cura desaparecía; entonces era la verdadera fiesta, que consistía en obsequiar copitas de aguardiente a cuanto invitado estaba presente, luego, almuerzo para la misma cantidad de asistentes. Terminada la bendición y repartido el aguardiente, se principiaba a bailar sones, tocados por marimba contratada especialmente, hasta terminar la fiesta, que por lo regular tardaba todo el día, de las 9 a las 18 horas.
La Muerte
Cuando un apersona se encontraba postrada en cama, se llamaba al chiman (brujo), para que dictaminara si tenía curación el enfermo; en caso contrario, los hijos y demás parientes se arrodillaban con los brazos cruzados uno por uno, para que el agonizante les diera la bendición. Si este moría lo bañaban con agua y jabón, si era hombre lo afeitaban y mujer, la peinaban, luego, lo recostaban sobre el suelo para ganar indulgencias y pagarle a la Santa tierra sus tributos. Además se le ponía un ladrillo como almohada. Luego, lo amortajaban con ropa nueva, un pañuelo negro era amarrado a la cabeza, otro, de la quijada a la cabeza, un cordón en la cintura de dos hilos y a cada uno le hacían cinco nudos de cuatro vueltas, los cuales significaban cinco misterios, para que los espíritus malos lo abandonaran y pudiera entrar a la gloria de Dios con jubilo. Al saber los familiares, vecinos y conocidos el fatal acontecimiento, se acercaban a la casa (no habían funerarias) y antes de saludar se dirigían en donde se entraba el cadáver encajonado, hincándose cerca y rezaban, luego se dirigían a los deudos y les daban el pésame, rogándoles, a la vez, resignación. Después repartían aguardiente a los deudos; “como para aguantar el dolor”. A veces llevaban agüita de hojas de te limón, de naranja. Si había velorio lo hacían en compañía de los vecinos y si no, lo conducían al cementerio por la principal calle a la iglesia, luego continuaban por la 6ª. Calle de la zona 1 hasta doblar en la 10ª. Avenida de la misma zona, esta avenida termina en el cementerio general. Formaban entre todos los acompañantes una valla en donde los hombres iban en un lado y las mujeres en el otro. Al llegar a la puerta del cementerio general, esperaban a que el cuerpo entrara siguiéndolo a continuación los demás. Se acostumbraba que los dolientes fueran detrás del cajón. También creían en una vida mejor más allá por ello acostumbraban colocar, dentro del féretro, algunas prendas de vestir con algunos rituales. Creían que el espíritu no moría. Luego rezaban para que los malos lo abandonaran y pudiera entrar a la gloria de Dios con júbilo.